El Consejo de Estado declaró la nulidad del literal f). del articulo 64 del Decreto 806 de 1998:
"Pérdida de la antigüedad. Los afiliados pierden la antigüedad acumulada en los siguientes
casos;
f). Cuando se suspenda la cotización al Sistema por seis o más meses continuos;"
La suspensión por seis meses continuos o más de la cotización al sistema general de seguridad social en salud no es un acto constitutivo de abuso o mala fe que dé lugar a la pérdida de la antigüedad acumulada - señaló el Consejo de Estado en Sentencia 175, Feb. 23/06, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
La terminación de la relación contractual en tratándose de conductas constitutivas de abuso o mala fe lógicamente conlleva la afectación de la antigüedad. De tal manera que respecto de las conductas descritas en el acto acusado que comporten dicha mala fe no puede predicarse exceso en la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional; empero observa la Sala que la conducta relacionada en el literal f), esto es, la suspensión de la cotización al sistema por seis o más meses continuos no necesariamente implica un comportamiento constitutivo de abuso o mala, fe; si bien es cierto que en estos casos las EPS (s) pueden terminar la relación contractual, porque así lo autoriza expresamente el citado articulo 183 de la Ley 100, no es menos cierto que ello no implica la afectación de la antigüedad porque no involucra una conducta abusiva o de mala fe.
martes, abril 04, 2006
Disposición que permite continuar con la actual tarifa del certificado de antecedentes judiciales es inconstitucional.
Boletin 117. Procuraduría General de la Nación.
Bogotá, sábado 1 de abril de 2006. El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, solicitó que se declare inconstitucional la disposición que permite mantener la actual tarifa de 28.800 pesos para la expedición del certificado de antecedentes judiciales del DAS.
El concepto señala que el legislador tiene amplia libertad para establecer las tarifas, pero que ellas deben ser proporcionales al servicio que se presta y relacionarse exclusivamente con los costos de producción del certificado, pues de lo contrario, se están trasladando a los usuarios, costos ajenos al servicio que solicitan.
El Procurador advierte que el certificado que expide la entidad es la respuesta a un derecho de petición del ciudadano, relacionado con otros derechos fundamentales, en particular el derecho a conocer la información que sobre él manejan las entidades del Estado, por ello, el costo no puede convertirse en un obstáculo para acceder a dicha información, esencial para otros aspectos del desarrollo de la persona como por ejemplo, el acceso a un puesto de trabajo o a la libre circulación.
En el concepto no aparece justificación alguna para el actual cobro, el cual, comparado con el de las certificaciones expedidas por otras entidades públicas, resulta excesivo.
Así mismo, el Jefe del Ministerio Público no encontró objeción alguna de inconstitucionalidad frente a la disposición que describe de manera exacta el servicio que debe cobrarse, como son: la expedición física del certificado y la disponibilidad electrónica sobre antecedentes judiciales.
En conclusión, el jefe del Ministerio Público solicitó declarar la inexequibilidad del parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 961 de 2005 y la exequibilidad de la expresión “certificados sobre los antecedentes judiciales de nacionales y extranjeros residentes en el país”, contenida en el artículo 1º , así como, los numerales 1 y 2 del literal a) del artículo 3º de la referida Ley.
Credibilidad del testimonio de un menor víctima de atropellos sexuales.
La Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la Magistrada Marina Pulido de Barón. relievó que el testimonio de un menor de edad, cuando es víctima de atropellos sexuales, adquiere una especial confiabilidad.
Atendiendo la naturaleza del acto y el impacto que produce en su memoria, un testimonio de esta índole adquiere gran credibilidad cuando proviene de la víctima de abusos sexuales.
La tendencia actual en relación con la apreciación del testimonio del infante víctima de vejámenes sexuales es contraria a la que se propugna en el fallo impugnado, atendido el hecho de que el sujeto activo de la conducta, por lo general, busca condiciones propicias para evitar ser descubierto y, en esa medida, es lo más frecuente que sólo se cuente con la versión del ofendido, por lo que no se puede despreciar tan ligeramente.
Pero, además, desconocer la fuerza conclusiva que merece el testimonio del menor víctima de un atentado sexual, implica perder de vista que dada su inferior condición -por encontrarse en un proceso formativo físico y mental- requiere de una especial protección, hasta el punto de que, como lo indica expresamente el artículo 44 de la Carta Política, sus derechos prevalecen sobre los demás y, por lo tanto, su interés es superior en la vida jurídica.
Sentencia casación No.23706. Enero 26 de 2006. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón.
lunes, abril 03, 2006
Convenio sobre blanqueo, embargo y confiscación de los productos de un delito. Ley 1017/06
El Convenio en esencia consta de un preámbulo y 44 artículos divididos en cuatro Capítulos.
El primer Capítulo determina el alcance del instrumento a partir de la definición de términos tales como "producto", "propiedad", "confiscación", "instrumentos" y "delito base".
La definición de confiscación enunciada en el literal d) se asimila a los conceptos de decomiso y extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico colombiano y no a la medida proscrita por el artículo 34 de nuestra Constitución.
En cuanto al fenómeno de la confiscación, el Gobierno relievó material jurisprudencial de la Corte Constitucional, cuando al estudiar la Convención de Viena de 1988 dijo:
"(...) la Corte considera que el artículo 5° de la Convención no posibilita formas de confiscación prohibidas por la Constitución. En efecto, este artículo posibilita tres formas de decomiso: De un lado, de los instrumentos utilizados para cometer los delitos tipificados de conformidad con los mandatos de la Convención; de otro lado, del "producto", esto es, de los beneficios obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de tales delitos; y, tercero, de "bienes cuyo valor equivalga al de ese producto".
El convenio que se adoptó como Ley de la República, contiene en esencia tres formas de confiscación de activos: "Las dos primeras formas de extinción de dominio constituyen los casos clásicos de decomiso que, conforme a la reiterada jurisprudencia reseñada en esta sentencia, son legítimos desde el punto de vista constitucional".
La tercera forma de extinción de dominio autoriza la privación de la propiedad cuando se considere que es producto o equivalente al producto de actividades ilícitas.
El elemento esencial que configura una confiscación es la privación arbitraria (injustificada y desproporcionada) de los bienes legítimamente adquiridos por un particular. La confiscación se reputa en general, por motivos de persecución política.
El Gobierno estima que cuando la sanción de la privación de un bien se deriva de una causa legítima (como ser consecuencia de la comisión de un ilícito) y se rige por principios de equivalencia y proporcionalidad, la medida se ajusta al ordenamiento constitucional Colombiano.
La ley contempla pues, una figura ampliada de decomiso generada en la dificultad objetiva de comprobar la relación entre las actividad delictiva y la propiedad de bienes determinados.
Otro aspecto de trascendental importancia es el relativo a la definición de "delito base" , como que la disposición presenta una amplia cobertura no limitada al listado taxativo de delitos fuente o subyacentes de lavado de activos. Esta previsión reviste especial importancia en materia de cooperación judicial, pues permite superar las dificultades propias de los sistemas en los que la concurrencia de la doble tipificación es determinante para el suministro de asistencia.
El Capítulo Segundo aborda las medidas internas que deberán ser adoptadas por los países que se hagan parte del Convenio. En primer lugar se señala el compromiso de establecer el marco legal que permita el comiso o la extinción de dominio sobre los bienes y productos de un delito, y de propiedades cuyo valor corresponda a dichos productos.
Se insta además a los países a adoptar herramientas legales relacionadas con la inoponibilidad del secreto bancario ante requerimiento de autoridad judicial u otra autoridad competente.
Para facilitar la identificación, seguimiento y recaudo probatorio, el convenio sugiere a los Estados Parte emplear técnicas de investigación tales como la interceptación de telecomunicaciones, el acceso a sistemas electrónicos, entre otros.
Así mismo se desglosan las modalidades de blanqueo que deben ser objeto de tipificación. Dentro de ellas se destacan: Conversión o transmisión de propiedades, ocultación o disfraz del origen de los bienes y la adquisición, posesión o uso de propiedades, a sabiendas de que, al momento de su recepción, eran producto de un delito.
Los supuestos delictivos del convenio en esencia, se encuentran comprendidos en su totalidad a manera de verbos rectores en el régimen punitivo sustancial colombiano -dice el Gobierno en su exposición de motivos.
Se consagra además un mecanismo penal sustantivo complementario el delito de receptación, aplicable respecto de las conductas no especificadas en el tipo penal de blanqueo de capitales, siempre que no concurra conducta sancionada con pena mayor.
El Convenio además aborda in extenso el tema relativo a la cooperación internacional. Se reitera el compromiso de adoptar medidas internas que permitan una efectiva cooperación internacional, en particular aquellas destinadas a atender solicitudes de decomiso de bienes que son producto o instrumento de un delito.
En este orden de ideas, se consagra el deber de adoptar las medidas provisionales necesarias para evitar que se negocie, se transmita o se enajene cualquier propiedad que, en un momento posterior, pueda ser objeto de solicitud de decomiso o que pueda servir de fundamento jurídico a tal solicitud.
El procedimiento para proceder al decomiso solicitado por autoridad competente extranjera se encuentra debidamente detallado.
Dentro de las causales de denegación o aplazamiento de la cooperación internacional se distingue por ejemplo, el hecho de que la ejecución de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales de la Parte requerida; o que el delito al que se refiere la solicitud sea un delito político o fiscal.
"Importa señalar que el artículo 507 del Código de Procedimiento Penal dispone que la extinción del derecho de dominio o cualquier otra medida que implique la pérdida o suspensión del poder dispositivo sobre bienes podrá ejecutarse en Colombia por orden de autoridad extranjera competente, con lo cual se verifica que el ordenamiento jurídico interno cuenta con las herramientas adecuadas a los fines del Convenio. "
El Convenio de Estrasburgo hace parte del denominado bloque jurídico internacional antilavado.
Su principal característica es extender el marco de cooperación judicial a medidas y delitos fuente de blanqueo de capitales distintos de los enunciados en otros instrumentos multilaterales, por lo que su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano constituye una valiosa herramienta contra la delincuencia organizada trasnacional.
El Convenio erige la cooperación internacional abordando todo un espectro de conductas subyacentes al lavado de activos, sin restringir las posibilidades de cooperación a un listado taxativo de conductas.
El "Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito" hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, es el primer instrumento multilateral del Consejo de Europa que aborda de manera específica el tema de lavado de activos y establece medidas de cooperación judicial tendientes a la identificación y seguimiento del producto de un delito y de los instrumentos con los cuales se llevó a cabo, con fines de decomiso.
A pesar de que en principio el convenio se estructuró como un instrumento de aplicación regional, el carácter transnacional de la conducta posibilitó la incorporación en el texto mismo de una cláusula que autoriza la adhesión de un Estado no miembro del Consejo.
El Gobierno Colombiano, en la exposición de motivos formulada al Congreso, estimó que para Colombia es importante contar con un marco de cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de activos. En tal virtud, presentó ante el Consejo de Europa, en febrero de 1995, su solicitud formal de adhesión al Convenio. Mediante Nota Diplomática de fecha 19 de febrero de 2004 el Consej adoptó la decisión de invitar a Colombia a adherir al instrumento.
El delito de blanqueo de capitales es hoy reconocido como una de las conductas delictivas de naturaleza transnacional de mayor gravedad. La comunidad internacional ya ha hecho referencia expresa a esta conducta en instrumentos tales como la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional organizada y, más recientemente, en la Convención de Mérida contra la Corrupción.
Al interior de la Organización de las Naciones Unidas, organismos especializados en la materia se han encargado del diseño de lineamientos destinados a fortalecer los sistemas legales antilavado. En este contexto, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, constituyen un punto obligado de referencia en la medición de las fortalezas y debilidades de las políticas adoptadas contra el delito de lavado de activos.
"La lucha contra la delincuencia organizada encuentra en el combate al lavado de dinero su pilar más importante. En este empeño, es eslabón indispensable el fortalecimiento de los canales de cooperación judicial" -expresó el Gobierno en la exposición de motivos-. Por lo anterior, el lavado de activos no puede ser afrontado de manera aislada por los países en los cuales los delitos generadores de riqueza ilícita se presentan con mayor frecuencia. Es necesaria la participación de toda la comunidad internacional a través de la generación de un frente común contra este delito.
El capital mal habido divaga por el orbe en busca de estructuras financieras débiles o complacientes, apoyandose en la carencia de controles, en el camuflaje a través de mecanísmos tecnológicos y en la laxitud de los ordenamientos jurídicos.
El primer Capítulo determina el alcance del instrumento a partir de la definición de términos tales como "producto", "propiedad", "confiscación", "instrumentos" y "delito base".
La definición de confiscación enunciada en el literal d) se asimila a los conceptos de decomiso y extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico colombiano y no a la medida proscrita por el artículo 34 de nuestra Constitución.
En cuanto al fenómeno de la confiscación, el Gobierno relievó material jurisprudencial de la Corte Constitucional, cuando al estudiar la Convención de Viena de 1988 dijo:
"(...) la Corte considera que el artículo 5° de la Convención no posibilita formas de confiscación prohibidas por la Constitución. En efecto, este artículo posibilita tres formas de decomiso: De un lado, de los instrumentos utilizados para cometer los delitos tipificados de conformidad con los mandatos de la Convención; de otro lado, del "producto", esto es, de los beneficios obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de tales delitos; y, tercero, de "bienes cuyo valor equivalga al de ese producto".
El convenio que se adoptó como Ley de la República, contiene en esencia tres formas de confiscación de activos: "Las dos primeras formas de extinción de dominio constituyen los casos clásicos de decomiso que, conforme a la reiterada jurisprudencia reseñada en esta sentencia, son legítimos desde el punto de vista constitucional".
La tercera forma de extinción de dominio autoriza la privación de la propiedad cuando se considere que es producto o equivalente al producto de actividades ilícitas.
El elemento esencial que configura una confiscación es la privación arbitraria (injustificada y desproporcionada) de los bienes legítimamente adquiridos por un particular. La confiscación se reputa en general, por motivos de persecución política.
El Gobierno estima que cuando la sanción de la privación de un bien se deriva de una causa legítima (como ser consecuencia de la comisión de un ilícito) y se rige por principios de equivalencia y proporcionalidad, la medida se ajusta al ordenamiento constitucional Colombiano.
La ley contempla pues, una figura ampliada de decomiso generada en la dificultad objetiva de comprobar la relación entre las actividad delictiva y la propiedad de bienes determinados.
Otro aspecto de trascendental importancia es el relativo a la definición de "delito base" , como que la disposición presenta una amplia cobertura no limitada al listado taxativo de delitos fuente o subyacentes de lavado de activos. Esta previsión reviste especial importancia en materia de cooperación judicial, pues permite superar las dificultades propias de los sistemas en los que la concurrencia de la doble tipificación es determinante para el suministro de asistencia.
El Capítulo Segundo aborda las medidas internas que deberán ser adoptadas por los países que se hagan parte del Convenio. En primer lugar se señala el compromiso de establecer el marco legal que permita el comiso o la extinción de dominio sobre los bienes y productos de un delito, y de propiedades cuyo valor corresponda a dichos productos.
Se insta además a los países a adoptar herramientas legales relacionadas con la inoponibilidad del secreto bancario ante requerimiento de autoridad judicial u otra autoridad competente.
Para facilitar la identificación, seguimiento y recaudo probatorio, el convenio sugiere a los Estados Parte emplear técnicas de investigación tales como la interceptación de telecomunicaciones, el acceso a sistemas electrónicos, entre otros.
Así mismo se desglosan las modalidades de blanqueo que deben ser objeto de tipificación. Dentro de ellas se destacan: Conversión o transmisión de propiedades, ocultación o disfraz del origen de los bienes y la adquisición, posesión o uso de propiedades, a sabiendas de que, al momento de su recepción, eran producto de un delito.
Los supuestos delictivos del convenio en esencia, se encuentran comprendidos en su totalidad a manera de verbos rectores en el régimen punitivo sustancial colombiano -dice el Gobierno en su exposición de motivos.
Se consagra además un mecanismo penal sustantivo complementario el delito de receptación, aplicable respecto de las conductas no especificadas en el tipo penal de blanqueo de capitales, siempre que no concurra conducta sancionada con pena mayor.
El Convenio además aborda in extenso el tema relativo a la cooperación internacional. Se reitera el compromiso de adoptar medidas internas que permitan una efectiva cooperación internacional, en particular aquellas destinadas a atender solicitudes de decomiso de bienes que son producto o instrumento de un delito.
En este orden de ideas, se consagra el deber de adoptar las medidas provisionales necesarias para evitar que se negocie, se transmita o se enajene cualquier propiedad que, en un momento posterior, pueda ser objeto de solicitud de decomiso o que pueda servir de fundamento jurídico a tal solicitud.
El procedimiento para proceder al decomiso solicitado por autoridad competente extranjera se encuentra debidamente detallado.
Dentro de las causales de denegación o aplazamiento de la cooperación internacional se distingue por ejemplo, el hecho de que la ejecución de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales de la Parte requerida; o que el delito al que se refiere la solicitud sea un delito político o fiscal.
"Importa señalar que el artículo 507 del Código de Procedimiento Penal dispone que la extinción del derecho de dominio o cualquier otra medida que implique la pérdida o suspensión del poder dispositivo sobre bienes podrá ejecutarse en Colombia por orden de autoridad extranjera competente, con lo cual se verifica que el ordenamiento jurídico interno cuenta con las herramientas adecuadas a los fines del Convenio. "
El Convenio de Estrasburgo hace parte del denominado bloque jurídico internacional antilavado.
Su principal característica es extender el marco de cooperación judicial a medidas y delitos fuente de blanqueo de capitales distintos de los enunciados en otros instrumentos multilaterales, por lo que su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano constituye una valiosa herramienta contra la delincuencia organizada trasnacional.
El Convenio erige la cooperación internacional abordando todo un espectro de conductas subyacentes al lavado de activos, sin restringir las posibilidades de cooperación a un listado taxativo de conductas.
El "Convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito" hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, es el primer instrumento multilateral del Consejo de Europa que aborda de manera específica el tema de lavado de activos y establece medidas de cooperación judicial tendientes a la identificación y seguimiento del producto de un delito y de los instrumentos con los cuales se llevó a cabo, con fines de decomiso.
A pesar de que en principio el convenio se estructuró como un instrumento de aplicación regional, el carácter transnacional de la conducta posibilitó la incorporación en el texto mismo de una cláusula que autoriza la adhesión de un Estado no miembro del Consejo.
El Gobierno Colombiano, en la exposición de motivos formulada al Congreso, estimó que para Colombia es importante contar con un marco de cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de activos. En tal virtud, presentó ante el Consejo de Europa, en febrero de 1995, su solicitud formal de adhesión al Convenio. Mediante Nota Diplomática de fecha 19 de febrero de 2004 el Consej adoptó la decisión de invitar a Colombia a adherir al instrumento.
El delito de blanqueo de capitales es hoy reconocido como una de las conductas delictivas de naturaleza transnacional de mayor gravedad. La comunidad internacional ya ha hecho referencia expresa a esta conducta en instrumentos tales como la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional organizada y, más recientemente, en la Convención de Mérida contra la Corrupción.
Al interior de la Organización de las Naciones Unidas, organismos especializados en la materia se han encargado del diseño de lineamientos destinados a fortalecer los sistemas legales antilavado. En este contexto, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, constituyen un punto obligado de referencia en la medición de las fortalezas y debilidades de las políticas adoptadas contra el delito de lavado de activos.
"La lucha contra la delincuencia organizada encuentra en el combate al lavado de dinero su pilar más importante. En este empeño, es eslabón indispensable el fortalecimiento de los canales de cooperación judicial" -expresó el Gobierno en la exposición de motivos-. Por lo anterior, el lavado de activos no puede ser afrontado de manera aislada por los países en los cuales los delitos generadores de riqueza ilícita se presentan con mayor frecuencia. Es necesaria la participación de toda la comunidad internacional a través de la generación de un frente común contra este delito.
El capital mal habido divaga por el orbe en busca de estructuras financieras débiles o complacientes, apoyandose en la carencia de controles, en el camuflaje a través de mecanísmos tecnológicos y en la laxitud de los ordenamientos jurídicos.
domingo, abril 02, 2006
El aborto y la Academia de Medicina
FERNANDO SÁNCHEZ TORRES , académico de número de la Academia de Medicina, escribió la siguiente opinión en el diario "El Tiempo" el 24 de Febrero de 2006. Esta opinión resulta de gran importancia ahora, cuando el país se apresta para recibir un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 122 y 124 del Código Penal. Escribe el Doctor Sanchez Torres:
"A requerimiento de la Corte Constitucional, la Academia Nacional de Medicina ha hecho recientemente un pronunciamiento relacionado con el espinoso tema del aborto inducido, cuya eventual despenalización selectiva ha generado multitud de comentarios, a favor unos, en contra otros.
"Dado que lo jurídico, lo sanitario y lo moral se hallan comprometidos en el asunto, es explicable que los voceros de dichos sectores sean quienes con mayor interés estén tomando parte en la discusión. Unos cuantos profesionales de la medicina, a título personal, han ocupado espacios de opinión para manifestarse, pero hasta el momento no se había escuchado una voz corporativa, lo cual le da a la surgida ahora desde el seno de la Academia de Medicina una connotación trascendente.
"No sobra señalar que, en Colombia, el aborto inducido o provocado se ha considerado de manera unánime como un grave problema de salud pública, circunstancia esta que compromete desfavorablemente a las mujeres en edad reproductiva, a los médicos en ejercicio y a las instituciones asistenciales. Siendo así, la Academia de Medicina, por sus orígenes y objetivos y por la idoneidad profesional de sus miembros, posee suficiente autoridad legal, científica y moral para expresarse al respecto.
"Al responder la solicitud de la Corte Constitucional, la Academia no quiso inmiscuirse en la discusión jurídica que originó la demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal, interpuesta por la abogada Mónica Roa, pues no es ese su campo de acción. Como es sabido, la Academia de Medicina es un organismo consultor y asesor del Gobierno solo para asuntos relacionados con la salud pública y la educación médica (Ley 02 de 1979). De ahí que la respuesta se haya referido apenas a lo de su competencia.
"Para la Academia, la elevada morbimortalidad materna que apareja el aborto inducido es consecuencia de la práctica del mismo por personas no idóneas y en condiciones antihigiénicas. Por otra parte, acepta la existencia de circunstancias que desde el punto de vista médico hacen recomendable la práctica del aborto, y que no por infrecuentes deben ignorarse o carecer de importancia. De manera explícita se señalan tres: a) cuando el embarazo, per se, pone en riesgo evidente la vida de la madre, o cuando se asocia a patologías preexistentes, cuyo agravamiento se constituye en amenaza mortal. b) Cuando se diagnostican malformaciones embrionarias o fetales que riñen con la supervivencia extrauterina. Por último, c) cuando el embarazo es producto de violación o procedimientos violentos, incluyendo prácticas de fertilización asistida no consentidas.
"Con la anterior declaración, la Academia de Medicina certifica que, previo y riguroso análisis ético-médico, la práctica del aborto en circunstancias muy especiales es válida médicamente, siempre y cuando se lleve a cabo con el consentimiento de la interesada y en las mejores condiciones técnicas y de higiene. Seguramente, la Corte Constitucional irá a tener en cuenta tan autorizada opinión en el momento de dictar sentencia."
"A requerimiento de la Corte Constitucional, la Academia Nacional de Medicina ha hecho recientemente un pronunciamiento relacionado con el espinoso tema del aborto inducido, cuya eventual despenalización selectiva ha generado multitud de comentarios, a favor unos, en contra otros.
"Dado que lo jurídico, lo sanitario y lo moral se hallan comprometidos en el asunto, es explicable que los voceros de dichos sectores sean quienes con mayor interés estén tomando parte en la discusión. Unos cuantos profesionales de la medicina, a título personal, han ocupado espacios de opinión para manifestarse, pero hasta el momento no se había escuchado una voz corporativa, lo cual le da a la surgida ahora desde el seno de la Academia de Medicina una connotación trascendente.
"No sobra señalar que, en Colombia, el aborto inducido o provocado se ha considerado de manera unánime como un grave problema de salud pública, circunstancia esta que compromete desfavorablemente a las mujeres en edad reproductiva, a los médicos en ejercicio y a las instituciones asistenciales. Siendo así, la Academia de Medicina, por sus orígenes y objetivos y por la idoneidad profesional de sus miembros, posee suficiente autoridad legal, científica y moral para expresarse al respecto.
"Al responder la solicitud de la Corte Constitucional, la Academia no quiso inmiscuirse en la discusión jurídica que originó la demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal, interpuesta por la abogada Mónica Roa, pues no es ese su campo de acción. Como es sabido, la Academia de Medicina es un organismo consultor y asesor del Gobierno solo para asuntos relacionados con la salud pública y la educación médica (Ley 02 de 1979). De ahí que la respuesta se haya referido apenas a lo de su competencia.
"Para la Academia, la elevada morbimortalidad materna que apareja el aborto inducido es consecuencia de la práctica del mismo por personas no idóneas y en condiciones antihigiénicas. Por otra parte, acepta la existencia de circunstancias que desde el punto de vista médico hacen recomendable la práctica del aborto, y que no por infrecuentes deben ignorarse o carecer de importancia. De manera explícita se señalan tres: a) cuando el embarazo, per se, pone en riesgo evidente la vida de la madre, o cuando se asocia a patologías preexistentes, cuyo agravamiento se constituye en amenaza mortal. b) Cuando se diagnostican malformaciones embrionarias o fetales que riñen con la supervivencia extrauterina. Por último, c) cuando el embarazo es producto de violación o procedimientos violentos, incluyendo prácticas de fertilización asistida no consentidas.
"Con la anterior declaración, la Academia de Medicina certifica que, previo y riguroso análisis ético-médico, la práctica del aborto en circunstancias muy especiales es válida médicamente, siempre y cuando se lleve a cabo con el consentimiento de la interesada y en las mejores condiciones técnicas y de higiene. Seguramente, la Corte Constitucional irá a tener en cuenta tan autorizada opinión en el momento de dictar sentencia."
Ley 1010 de 2006. Medidas de prevención y sanción al acoso laboral y otras formas de hostigamiento.
Mediante la Ley 1010/06, el Congreso de la República dictó una serie de disposiciones destinadas a la definición, prevención y sanción de toda forma de agresión, maltrato o trato ofensivo que pueda ejercerse sobre quienes se vinculan en el contexto de una relación laboral privada o pública.
La ley pretende la protección de valores jurídicos como el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, entre otros.
La ley no se aplica a las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación.
La Ley define el acoso laboral como "...toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo."
Son formas de acoso laboral las siguientes: El Maltrato laboral; la Persecución laboral; la Discriminación laboral; el Entorpecimiento laboral; la Inequidad laboral y la Desprotección laboral.
La ley prevee casuísticamente eventos de acoso laboral presumiendo que este tipo de comportamiento subsiste si se acredita la ocurrencia repetida y pública de conductas como los actos de agresión física; las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, entre otros.
En cuanto a las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, la ley hace referencia a la previsión de mecanismos de control y previsión dentro de los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones. Adicionalmente a lo anterior, la víctima puede poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral.
La denuncia debe formularse por escrito, junto con la prueba sumaria de los hechos.
La víctima de acoso laboral puede además solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación respectiva.
La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma.
La Ley además prevee diferente tipos de sanción frente al acoso laboral, así:
"1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Unico, cuando su autor sea un servidor público.
"2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
"3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.
"4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores.
"5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.
"6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno."
El Procedimiento sancionatorio se divide en dos partes esenciales: Cuando la competencia para la sanción corresponda al Ministerio Público, se aplica el procedimiento previsto en el Código Disciplinario único.
Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo es necesaria la celebración de una audiencia. Las pruebas se practican antes de la audiencia o dentro de la misma, y la decisión se profiere al finalizar la audiencia.
Un aspecto muy importante es el relativo a la temeridad en la queja, pues en tales casos y cuando a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la denuncia de acoso carezca de fundamento, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el denunciante perciba, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición.
Las acciones derivadas del acoso laboral caducan seis (6) meses después de la fecha en que se han producido las conductas tipificadas en la ley.
La ley pretende la protección de valores jurídicos como el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, entre otros.
La ley no se aplica a las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación.
La Ley define el acoso laboral como "...toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo."
Son formas de acoso laboral las siguientes: El Maltrato laboral; la Persecución laboral; la Discriminación laboral; el Entorpecimiento laboral; la Inequidad laboral y la Desprotección laboral.
La ley prevee casuísticamente eventos de acoso laboral presumiendo que este tipo de comportamiento subsiste si se acredita la ocurrencia repetida y pública de conductas como los actos de agresión física; las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, entre otros.
En cuanto a las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, la ley hace referencia a la previsión de mecanismos de control y previsión dentro de los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones. Adicionalmente a lo anterior, la víctima puede poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral.
La denuncia debe formularse por escrito, junto con la prueba sumaria de los hechos.
La víctima de acoso laboral puede además solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación respectiva.
La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma.
La Ley además prevee diferente tipos de sanción frente al acoso laboral, así:
"1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Unico, cuando su autor sea un servidor público.
"2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
"3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.
"4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores.
"5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.
"6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno."
El Procedimiento sancionatorio se divide en dos partes esenciales: Cuando la competencia para la sanción corresponda al Ministerio Público, se aplica el procedimiento previsto en el Código Disciplinario único.
Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo es necesaria la celebración de una audiencia. Las pruebas se practican antes de la audiencia o dentro de la misma, y la decisión se profiere al finalizar la audiencia.
Un aspecto muy importante es el relativo a la temeridad en la queja, pues en tales casos y cuando a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la denuncia de acoso carezca de fundamento, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el denunciante perciba, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición.
Las acciones derivadas del acoso laboral caducan seis (6) meses después de la fecha en que se han producido las conductas tipificadas en la ley.
Mediante DECRETO 075 de 2006, Gobierno regula Interceptación de Telecomunicaciones en Colombia.
A través del Decreto 075 de 2006, se prevé que la interceptación de los servicios de telecomunicaciones es un mecanismo de seguridad nacional que busca optimizar la labor investigativa.
En ese sentido, la norma dispone que los operadores de los servicios de telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular, PCS y de sistemas de Acceso Troncalizado que operen en el territorio nacional, deben garantizar la interceptación remota de las comunicaciones a fin de que la Fiscalía General de la Nación o las entidades que la ley determine, de conformidad con las previsiones legales y previa autorización judicial, adelanten actividades de interceptación de dichos servicios.
"Ninguna Empresa prestadora del Servicio de Telecomunicaciones podrá obstaculizar las labores de interceptación requeridas para el cumplimiento de los fines de la administración de justicia conforme a los principios constitucionales y legales"; dice la norma.
De igual manera, la disposición gubernamental señala que frente a la autorización judicial de interceptación, los Operadores de los Servicios de Telecomunicaciones deben entregar a la Fiscalía General de la Nación toda la información referente a las coordenadas geográficas que permitan ubicar la celda en la cual se encuentra registrado el aparato terminal objeto de la interceptación, así como los datos del suscriptor, su identidad, dirección de facturación y tipo de conexión.
Esta norma así mismo obliga a los operadores a mantener actualizada la información de sus suscriptores, bajo la supervisión del Ministerio de Comunicaciones. La información que suministre el suscriptor o la persona autorizada al operador de telecomunicaciones se entenderá prestada bajo juramento.
La Fiscalía General de la Nación es el organismo del Estado encargado de la coordinación con los organismos con funciones de Policía Judicial, del manejo de las actividades y procesos relacionados con la interceptación de los servicios de telecomunicaciones, estando obligados a mantener la debida reserva de los datos y la confidencialidad de la información.
En ese sentido, la norma dispone que los operadores de los servicios de telecomunicaciones de Telefonía Móvil Celular, PCS y de sistemas de Acceso Troncalizado que operen en el territorio nacional, deben garantizar la interceptación remota de las comunicaciones a fin de que la Fiscalía General de la Nación o las entidades que la ley determine, de conformidad con las previsiones legales y previa autorización judicial, adelanten actividades de interceptación de dichos servicios.
"Ninguna Empresa prestadora del Servicio de Telecomunicaciones podrá obstaculizar las labores de interceptación requeridas para el cumplimiento de los fines de la administración de justicia conforme a los principios constitucionales y legales"; dice la norma.
De igual manera, la disposición gubernamental señala que frente a la autorización judicial de interceptación, los Operadores de los Servicios de Telecomunicaciones deben entregar a la Fiscalía General de la Nación toda la información referente a las coordenadas geográficas que permitan ubicar la celda en la cual se encuentra registrado el aparato terminal objeto de la interceptación, así como los datos del suscriptor, su identidad, dirección de facturación y tipo de conexión.
Esta norma así mismo obliga a los operadores a mantener actualizada la información de sus suscriptores, bajo la supervisión del Ministerio de Comunicaciones. La información que suministre el suscriptor o la persona autorizada al operador de telecomunicaciones se entenderá prestada bajo juramento.
La Fiscalía General de la Nación es el organismo del Estado encargado de la coordinación con los organismos con funciones de Policía Judicial, del manejo de las actividades y procesos relacionados con la interceptación de los servicios de telecomunicaciones, estando obligados a mantener la debida reserva de los datos y la confidencialidad de la información.
Trabajador puede terminar contrato de trabajo sin pagar indemnización.
El Ministerio de Protección Social se pronunció sobre el tema mediante concepto 9477/05, estableciendo que si un trabajador termina sin justa causa y de manera intempestiva contrato de trabajo, no existe sanción alguna. Empleador no puede descontarle ninguna suma como indemnización
El Ministerio adopta el concepto bajo el analisis de que "...el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, establecía la indemnización por terminación unilateral y en el inciso 5°, señalaba que si era el trabajador quien daba por terminado intempestivamente el contrato de trabajo, sin justa causa comprobada, debería pagar al empleador una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario.
"Para efectos de lo anterior, el empleador podía descontar el monto de esta indemnización de lo que le adeudara al trabajador por prestaciones sociales y si se efectuaba el descuento, debía depositarse ante el juez el valor correspondiente mientras la justicia resolvía lo pertinente.
" La Ley 789 de 2002, artículo 28, derogó tácitamente la consecuencia jurídica de no comunicar con 30 días de antelación la intención del trabajador de dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, razón por la cual si el trabajador da por terminado intempestivamente el contrato de trabajo, sin justa causa comprobada, el empleador no podrá descontar suma alguna como indemnización por esta omisión.
" Se concluye que si el trabajador termina el contrato de trabajo sin justa causa de manera
intempestivamente no existe sanción alguna y el empleador no puede descontarle, como sí
era permitido por la normatividad anterior a la Ley 789 de 2002.
El concepto fué rendido por la jefe Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio, Dra. Alba Valderrama de Peña.
El Ministerio adopta el concepto bajo el analisis de que "...el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, establecía la indemnización por terminación unilateral y en el inciso 5°, señalaba que si era el trabajador quien daba por terminado intempestivamente el contrato de trabajo, sin justa causa comprobada, debería pagar al empleador una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario.
"Para efectos de lo anterior, el empleador podía descontar el monto de esta indemnización de lo que le adeudara al trabajador por prestaciones sociales y si se efectuaba el descuento, debía depositarse ante el juez el valor correspondiente mientras la justicia resolvía lo pertinente.
" La Ley 789 de 2002, artículo 28, derogó tácitamente la consecuencia jurídica de no comunicar con 30 días de antelación la intención del trabajador de dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, razón por la cual si el trabajador da por terminado intempestivamente el contrato de trabajo, sin justa causa comprobada, el empleador no podrá descontar suma alguna como indemnización por esta omisión.
" Se concluye que si el trabajador termina el contrato de trabajo sin justa causa de manera
intempestivamente no existe sanción alguna y el empleador no puede descontarle, como sí
era permitido por la normatividad anterior a la Ley 789 de 2002.
El concepto fué rendido por la jefe Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio, Dra. Alba Valderrama de Peña.
Corte se pronuncia sobre constitucionalidad de la Ley referente a los Contratos de Estabilidad Jurídica.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia SENTENCIA C-242/06 se declaró inhibida para fallar acerca de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 963 del 2005, mediante la cual se creó la figura de los llamados "Contratos de Estabilidad Jurídica". Cabe recordar que el propósito de la ley es el de promover inversiones en Colombia y ampliar las existentes.
Mediante los contratos de Estabilidad de Jurídica, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que en el evento de modificación normativa adversa durante la vigencia del contrato, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando las normas sobre las cuales se realizó la contratación por el término de duración del contrato respectivo.
La Corte debió pronunciarse sobre la acusación formulada en contra de dicha Ley, por estimarse que la delimitación que hace la Ley 963 de 2005 de las personas que pueden beneficiarse con la celebración de este tipo de contratos, las materias sobre las cuales pueden versar y los términos de duración, vulnera el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
La Corte anotó en su fallo que :...Diferenciar a los inversionistas atendiendo a una cuantía mínima de capital para ser cobijados por esta ley, resulta proporcional y adecuado al fin que se persigue, más aun cuando el mismo hace parte de un proyecto con fines económicos, para el cual se requieren capitales e inversiones de una magnitud adecuada al desarrollo económico requerido por la comunidad y estimulado por el Estado. La legitimidad de estos propósitos encuentra fundamento en varios preceptos de la Constitución Política, particularmente en aquellos que integran el denominado tríptico económico"
La Corte se inhibió de pronunciarse sobre algunas normas habida cuenta de que sobre ellas no recaía el cargo de igualdad, además de considerar que la demanda sobre las mismas ya había sido rechazada por inepta (en lo que correspondía al argumento por desconocimiento de la soberanía y de la competencia del legislador).
Así mismo, la Corporación declaró exequibles el artículo 1º, el artículo 2º y el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 963 de 2005, únicamente respecto de los cargos formulados y analizados en relación con el derecho a la igualdad.
Mediante los contratos de Estabilidad de Jurídica, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que en el evento de modificación normativa adversa durante la vigencia del contrato, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando las normas sobre las cuales se realizó la contratación por el término de duración del contrato respectivo.
La Corte debió pronunciarse sobre la acusación formulada en contra de dicha Ley, por estimarse que la delimitación que hace la Ley 963 de 2005 de las personas que pueden beneficiarse con la celebración de este tipo de contratos, las materias sobre las cuales pueden versar y los términos de duración, vulnera el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
La Corte anotó en su fallo que :...Diferenciar a los inversionistas atendiendo a una cuantía mínima de capital para ser cobijados por esta ley, resulta proporcional y adecuado al fin que se persigue, más aun cuando el mismo hace parte de un proyecto con fines económicos, para el cual se requieren capitales e inversiones de una magnitud adecuada al desarrollo económico requerido por la comunidad y estimulado por el Estado. La legitimidad de estos propósitos encuentra fundamento en varios preceptos de la Constitución Política, particularmente en aquellos que integran el denominado tríptico económico"
La Corte se inhibió de pronunciarse sobre algunas normas habida cuenta de que sobre ellas no recaía el cargo de igualdad, además de considerar que la demanda sobre las mismas ya había sido rechazada por inepta (en lo que correspondía al argumento por desconocimiento de la soberanía y de la competencia del legislador).
Así mismo, la Corporación declaró exequibles el artículo 1º, el artículo 2º y el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 963 de 2005, únicamente respecto de los cargos formulados y analizados en relación con el derecho a la igualdad.
jueves, marzo 30, 2006
Conciliadores en equidad no agotan el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción ordinaria.
Mediante circular emanada del Ministerio del Interior y de Justicia, se explican y fijan las pautas para la implantación del Programa de Conciliación en Equidad. El Dr. German Vallejo Almeida señaló a través de la Circular 001 de 2006, entre otras consideraciones, que la conciliación en equidad es un mecanismo que tiene plenos efectos jurídicos y carácter de cosa juzgada, cuando las partes logran un acuerdo con respecto a los asuntos conciliados. "Si una de las partes incumple el acuerdo conciliatorio, el acta suscrita presta mérito ejecutivo que se hará efectivo ante la jurisdicción ordinaria"
La circular dice además, que si en un encuentro conciliatorio "...se tiene como resultado un no acuerdo, acuerdo parcial o inasistencia, los documentos que se levanten de esa situación por parte del conciliador en equidad no suplen el requisito de procedibilidad al que hace referencia la Ley 640 de 2001, en materia de conciliación extrajudicial en derecho.
Más adelante expresa que, ..."De acuerdo con el concepto No. 22934 del 26 de diciembre de 2005 del Ministerio del Interior y de Justicia, el legislador colombiano estableció que antes de acudir a determinadas jurisdicciones en algunos procesos judiciales, las personas deberán intentar conciliar su conflicto ante un conciliador extrajudicial en derecho, es decir, solamente ante los conciliadores de los centros de conciliación o funcionarios conciliadores."
La conciliación adelantada ante conciliadores en equidad entonces, no cumple el requisito de procedibilidad de la conciliación para acudir a la jurisdicción civil, de familia o administrativa.
Consecuentemente, solamente a través de los conciliadores en derecho, es posible surtir el requisito de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria en caso de incumplimiento.
Los conciliadores en equidad tampoco son competentes para atender conciliaciones en materia de tránsito, toda vez que el Código Nacional de Tránsito solamente se refiere a los conciliadores de los centros de conciliación
Cuando exista un conflicto derivado de un accidente de tránsito, el conciliador autorizado por la Ley para llevar a cabo la audiencia de conciliación es solamente un conciliador en derecho en materia civil. Ellos son: conciliadores de los centros de conciliación, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del ministerio público en materia civil (procuradores judiciales administrativos) y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.
10 de febrero de 2006
La circular dice además, que si en un encuentro conciliatorio "...se tiene como resultado un no acuerdo, acuerdo parcial o inasistencia, los documentos que se levanten de esa situación por parte del conciliador en equidad no suplen el requisito de procedibilidad al que hace referencia la Ley 640 de 2001, en materia de conciliación extrajudicial en derecho.
Más adelante expresa que, ..."De acuerdo con el concepto No. 22934 del 26 de diciembre de 2005 del Ministerio del Interior y de Justicia, el legislador colombiano estableció que antes de acudir a determinadas jurisdicciones en algunos procesos judiciales, las personas deberán intentar conciliar su conflicto ante un conciliador extrajudicial en derecho, es decir, solamente ante los conciliadores de los centros de conciliación o funcionarios conciliadores."
La conciliación adelantada ante conciliadores en equidad entonces, no cumple el requisito de procedibilidad de la conciliación para acudir a la jurisdicción civil, de familia o administrativa.
Consecuentemente, solamente a través de los conciliadores en derecho, es posible surtir el requisito de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria en caso de incumplimiento.
Los conciliadores en equidad tampoco son competentes para atender conciliaciones en materia de tránsito, toda vez que el Código Nacional de Tránsito solamente se refiere a los conciliadores de los centros de conciliación
Cuando exista un conflicto derivado de un accidente de tránsito, el conciliador autorizado por la Ley para llevar a cabo la audiencia de conciliación es solamente un conciliador en derecho en materia civil. Ellos son: conciliadores de los centros de conciliación, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del ministerio público en materia civil (procuradores judiciales administrativos) y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.
10 de febrero de 2006
Los eventos de sentencia anticipada no pueden asimilarse a la figura de aceptacion de cargos que contempla la Ley 906 de 2004
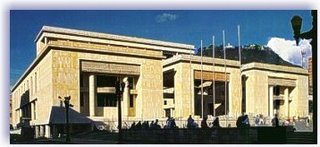
De conformidad con la disposiciones de la Ley 906 de 2004, que integra la estructura del nuevo proceso penal acusatorio en Colombia, la aceptación de los cargos en diversas etapas procesales, comporta beneficios punitivos para el autor o autores de la conducta. En sentencia de Tutela del pasado 14 de Marzo, la Corte Suprema de Justicia negó la aplicación de estos beneficios para los procesos que se tramitan bajo la Ley 600 del 2000 (Código de Procedimiento Penal anterior) que rige aún en varios Distritos Judiciales del país. En criterio de la Corte y con ponencia del Magistrado Alvaro Perez Pinzón, los eventos de sentencia anticipada bajo el régimen de la Ley 600 del 2000, no pueden asimilarse a la figura de la aceptación de cargos que contempla la nueva Ley 906 del 2004.
De la Superintendencia de Notariado...
El Registrador afirmó en la instrucción respectiva que: "Con motivo de la decisión de la Corte Constitucional (sentencia C- 1171 de 2005), mediante la cual declaró inexequible la facultad de la Registraduría Nacional del Estado Civil para fijar el valor de los servicios que ésta presta, entre los cuales por disposición constitucional ejerce la dirección y organización del Registro del Estado Civil de las Personas, éste servicio quedó sin la tasa correspondiente.Los Notarios en Colombia no podrán cobrar por la
expedición y copias de certificados del registro civil.
Los Notarios, por decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, están encargados, de manera compartida, de prestar el servicio ya mencionado. Este es un servicio de particular relevancia social y significativa sensibilidad entre los sectores mas desprotegidos de la población.
La Superintendencia de Notariado y Registro realizó en unión de los gremios notariales, del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Procuraduría General de la Nación, una serie de consultas cuya finalidad principal era evitar la afectación en la prestación del servicio dada la peculiar y autónoma estructura jurídica de uno de los elementos de su prestación que son los Notarios.
La Procuraduría General del Nación mediante escrito del 27 de enero de 2006, firmado por el señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, compartió el criterio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el sentido de que las copias y certificados del Registro del Estado Civil de la Personas carecen hoy de tarifa legal aplicable.
Es sabido que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
En atención a tal precepto el señor Procurador General de la Nación al advertir las diversas implicaciones del tema que me ocupa, indicó que pese a la inexistencia de una tasa legal aplicable sí es posible cobrar el costo de la reproducción de los certificados y copias del Registro del Estado Civil de las Personas. Consideró además, que el valor que se fije por el costo de la reproducción debe ser racional.
Para observar los elementos de racionalidad pedidos, la Superintendencia de Notariado y Registro examinó el documento del 12 de febrero de 2004 DNRC- 01047 de la Registraduría Nacional del Estado Civil."
Sin embargo, el señor Procurador General de la Nación me ha pedido, en comunicación del 24 de marzo del 2006, que "revoque la instrucción administrativa No. 9 mediante la cual dice recomendar el cobro de tres mil pesos ($3.000) por los costos de reproducción de copias y certificados en lo que hace al Estado Civil de las Personas, dado que dicho acto administrativo es abiertamente inconstitucional y atenta contra el interés general."
Para Usted y para mí, señor Notario, que hemos seguido el proceso de análisis de este delicado tema, y hemos tenido oportunidad de examinar los distintos documentos que se han venido produciendo al respecto, es evidente que puede existir una divergencia conceptual sobre la noción de racionalidad que me recomendó el señor Procurador General de la Nación, como un elemento para establecer el costo de la reproducción de las copias y certificados del Registro del Estado Civil de las Personas.
Sin embargo, este es un tema que deberé reflexionar con el señor Procurador General de la Nación, y ahora me corresponde acatar su instrucción.
Así las cosas, los señores Notarios no pueden cobrar por la expedición de copias y certificados, y como es natural deberán seguir ateniéndose al procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para controlar el desbordamiento en las solicitudes de este servicio.
Con sentimientos de especial consideración,
Manuel Guillermo Cuello Baute
miércoles, febrero 18, 2004
DECRETO 3738 DE 2003. Reseña delictiva. Certificados Judiciales.
DECRETO 3738 DE 2003
(diciembre 19)
por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva y expedición de Certificados Judiciales y se reglamenta el Decreto 218 de 2000.
lunes, febrero 18, 2002
DECRETO 2398 DE 1986. Cancelación de Antecedentes. Expedición certificados judiciales. Derogado.
Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 3738 de 2003
"Por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de Certificados Judiciales y de policía".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
